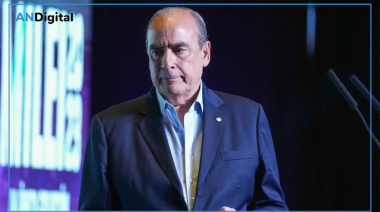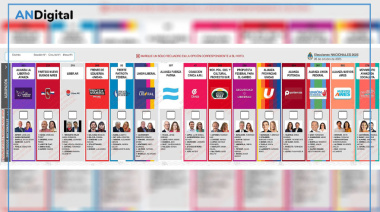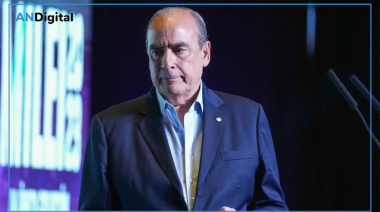


Por Juan Manuel Ibarguren (*)
¿Qué tan vigente está Adam Smith en la Argentina actual?
María Pía Paganelli, en su trabajo “Adam Smith y la ineficiente inmoralidad de las políticas mercantilistas” (Estudios Públicos, 2024), recuerda que Smith no sólo criticó el mercantilismo por su ineficiencia económica, sino también por su inmoralidad institucional.
Detrás de las barreras comerciales, licencias, subsidios y privilegios, se oculta una estructura que redistribuye riqueza desde la mayoría hacia minorías organizadas con poder de lobby y acceso al Estado.
Para Smith, el mercantilismo no es simplemente un error técnico: es una forma de injusticia social, porque transforma la regulación en un instrumento de privilegio. Paganelli rescata así el costado ético de la economía política smithiana: un sistema es justo no cuando todos ganan lo mismo, sino cuando todos compiten bajo las mismas reglas.
La Argentina y su estructura mercantilista
Si se observa la estructura económica argentina desde esta óptica, el diagnóstico es claro: las corporaciones de todos los sectores —energía, transporte, salud, finanzas, medios, obra pública— se han consolidado en torno a un modelo de captura regulatoria. Las normas, en lugar de promover competencia y eficiencia, muchas veces se diseñan para proteger rentas preexistentes.
La baja transparencia, la discrecionalidad en la aplicación de las leyes y la permeabilidad del sistema político a los intereses particulares son manifestaciones contemporáneas del mercantilismo que Smith condenaba. Este entramado atraviesa gobiernos, ideologías y generaciones, y ha naturalizado una forma de corrupción estructural que una parte de la sociedad ya asume como inevitable.
En palabras de Paganelli, el problema no es la intervención del Estado, sino la intervención selectiva: aquella que se diseña para beneficiar a pocos, con costos ocultos que recaen sobre el conjunto.
El sistema de salud como espejo del mercantilismo argentino
El sector salud reproduce de manera paradigmática estas asimetrías. Los financiadores —obras sociales sindicales y empresas de medicina privada— concentran poder de compra, fijan condiciones y trasladan el riesgo financiero a prestadores y profesionales, debilitando la capacidad de negociación de estos últimos.
El Programa Médico Obligatorio, que debería funcionar como un piso universal de derechos, se encuentra fragmentado, desactualizado y sujeto a interpretaciones dispares según el financiador. En lugar de asegurar equidad, se ha convertido en un campo de disputa donde la opacidad y la influencia política definen qué prestaciones se cubren y a qué valores.
El caso de las obras sociales sindicales es especialmente ilustrativo. Desde su institucionalización en tiempos de Onganía, han sido un instrumento de poder político y de negociación con el Estado. Los sucesivos gobiernos —democráticos o de facto— las han utilizado como moneda de cambio para asegurar gobernabilidad, mientras las reglas técnicas del sistema se subordinaban a los equilibrios de poder.
En términos smithianos, se trata de un “mercantilismo sanitario”: la regulación no protege al ciudadano como paciente, sino al intermediario como actor político.
La vigencia de Smith en la política argentina
El mercantilismo moderno no opera ya con aranceles o colonias, sino con regulaciones a medida, subsidios cruzados, contratos dirigidos y monopolios de hecho. Argentina vive bajo un sistema donde la norma se adapta al actor, y no el actor a la norma.
La crítica de Smith, recuperada por Paganelli, es doble: estas políticas son ineficientes, porque distorsionan precios y desincentivan la innovación; pero son también inmorales, porque corrompen el principio de igualdad ante la ley. La consecuencia no es sólo económica: es cultural. La sociedad se acostumbra a que el privilegio sea un camino más rápido que el mérito, y la desigualdad de oportunidades se convierte en un rasgo estructural.
Hacia una moral institucional del desarrollo
La salida no puede limitarse a la tecnocracia económica. Requiere una reforma moral e institucional. Smith sostenía que el progreso depende tanto de la competencia económica como de las virtudes cívicas: honestidad, prudencia, y sobre todo justicia. En esa línea, la Argentina necesita reconstruir un marco de reglas generales que sustituya la discrecionalidad por la previsibilidad y el lobby por la transparencia.
En el campo de la salud, eso implica establecer un paquete básico universal de cobertura definido científicamente; asegurar que los mecanismos de evaluación tecnológica sean autónomos y públicos; y normalizar la gobernanza de las obras sociales con estándares de rendición de cuentas, auditorías externas y separación de roles políticos y administrativos.
En el conjunto de la economía, significa eliminar regímenes especiales que se perpetúan sin demostrar utilidad, publicar contratos y precios, y establecer registros obligatorios de intereses y huella normativa. La luz —decía Smith— es el mejor desinfectante contra el privilegio.
Reflexión final: el desafío moral de la eficiencia
La Argentina no sufre únicamente una crisis de productividad o de déficit fiscal. Padece una crisis de reglas. La economía no funciona porque la moral institucional se debilitó. Paganelli recuerda que para Smith, la eficiencia sin virtud es mera astucia; la prosperidad sostenida requiere instituciones justas, previsibles y libres de captura.
Restablecer esas condiciones —empezando por los sectores donde el Estado y el mercado se cruzan con mayor intensidad, como la salud— es la tarea más urgente de un país que debe decidir si sigue defendiendo privilegios o se anima, de una vez, a construir justicia y progreso sobre las mismas bases.
(*) Magíster en Administración de Servicios de Salud